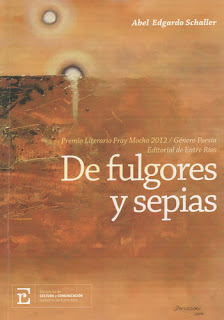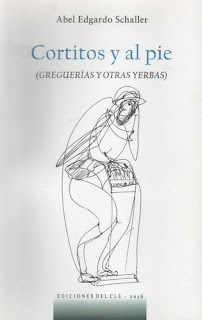Leo
“diligencia” en el libro “Recuerdos del pasado” (1930, primera edición, y
reeditada por Ediciones del Clé en 2017) de Julián Monzón, autor de Rosario del
Tala, y sin embargo, a este cronista se le dispara la memoria hacia el cine:
“La diligencia” (1939) dirigida por John Ford y cuyo actor principal es John
Wayne. Aquel pibe cinéfilo (sin saberlo): nada más veía el “Cine de super
acción” y “Hollywood en castellano”, devino en este lector y cronista que,
apoyado en el gran descubrimiento del libro de Monzón, quiere fijar imágenes
que tienen que ver con otras diligencias, las nuestras; en ellas también se
respiró la emoción de la aventura.
El
libro de Monzón fue una lectura que hice en el verano; en enero publiqué una
nota contando algo del universo descubierto. En ella anotaba: “(…) ‘Recuerdos
del pasado’ es asomarse a otro mundo, uno que existió sobre los mismos lugares
en donde hoy hacemos nuestra vida. Me sucedió que cada vez que aparecía
nombrada Gualeguay, un cierto nerviosismo me transitaba, qué iba a conocer, qué
era aquello que llegaba desde el más allá del pasado. (…)”. Y escribía sobre el
autor: “(…) No conozco la fecha de nacimiento de Monzón, sus recuerdos rozan
ciertos años, ya andaba a caballo en la década de 1870; era hombre mayor cuando
publicó el libro. También desconozco la fecha de su muerte. (…)”.
Cuenta
Monzón en el capítulo “Las diligencias” que se establecieron más o menos en
1860. Antes de este servicio, los viajes se hacían a caballo, en galeras, o en
carretas, tiradas por bueyes, eran rústicas y tenían ejes de madera. Los
carruajes y las galeras eran de la gente pudiente. Don Bartolomé Pezzano,
italiano y ciudadano de Gualeguaychú, fue fundador y empresario del servicio de
diligencias. Había servicio de Gualeguaychú a Villaguay, y luego también los
hubo a Rosario Tala y Gualeguay.
Transcribo
el primer viaje hacia el pasado de este medio de transporte: “(…) Las
diligencias eran coches muy grandes, que podían llevar una docena de pasajeros
adentro y dos o tres en el pescante; y eran tan reforzadas que podían llevar
una gran cantidad de equipajes sobre la capota.
Estos
grandes carromatos eran tirados comúnmente por ocho caballos, llegando hasta
doce, cuando los caminos estaban barrosos.
Se
cambiaban cada tres o cuatro leguas, en postas que los esperaban con los
caballos prontos para el repuesto. Se marchaba al trote largo y a veces al
galope, cuando los caminos estaban buenos”.
En
toda historia siempre aparecen los personajes secundarios, aunque fundamentales
para que se funde la acción; entonces, la tinta de Monzón cuenta: “(…) El
cuartero era siempre un muchachón listo y buen jinete, pues ejercía un puesto
peligroso; tenía a su cargo el manejo de tres o cuatro caballos delanteros, y
en una rodada, corría el peligro de ser arrastrado por éstos y pisoteado por
los de atrás”. Como siempre ocurre, los trabajadores más pobres terminan siendo
los más arriesgados en el duro paisaje de la vida.
Infaltable
en todo viaje, las paradas en el camino: “(…) En los viajes a Paraná se dormía
aquí, en Rosario Tala, marchando al día siguiente hasta Nogoyá, donde se pasaba
la noche para seguir al otro día hasta Paraná.
Las
casas de hospedaje eran completamente pobres; las camas eran muy pocas y malas
y solo tenían dos o tres piezas para ese fin. Ahí se acomodaban los pasajeros,
cualquier número que fueran; ocupando una pieza, exclusivamente las familias,
donde se avenían como era posible”.
Traqueteo
contundente -imaginar la suspensión de estas naves-, y en más de una ocasión,
todo listo para la aventura: “El pasaje del río Gualeguay, cuando estaba
crecido, era peligroso y lleno de dificultades. Cuando el carruaje podía
acercarse a la barranca del río, se bajaban allí los pasajeros, que chapaleando
barro llegaban hasta la balsa o la canoa que los conducía a la otra orilla;
pasando en otro viaje de la balsa, la diligencia, y cuando esto era posible, se
conducían los pasajeros y los equipajes en un carro del italiano Ángel Piurna
hasta el pueblo”.
Sobre
la decoración de interiores y sobre ciertos riesgos en el tránsito por la
huella: “(…) Las diligencias llevaban dos asientos laterales de todo el largo
de la caja, donde se sentaban los pasajeros frente a frente y formando dos
hileras. Esto daba lugar a incidentes desagradables, cuando algún malcriado y
atrevido se sentaba enfrente de alguna señora o señorita y las rozaba
intencionalmente con sus piernas. Las mujeres que conocían estos casos, se
sentaban frente a los de su familia o de otra señora o chico”.
Julián
Monzón, como vero habitante de la entrerrianía profunda, se detiene en un
elemento infaltable: la comida: “Todos iban provistos de fiambres u otros
comestibles, que consumían en las paradas que hacían en las postas. Sin
embargo, en el trayecto había siempre alguna especie de fondín donde se daba de
comer.
En
la línea del Uruguay a Tala, en la posta Gená, estaba la casa de Baucero, donde
se servía un ligero pero confortable almuerzo. Entre Tala y Nogoyá, se hacía lo
mismo en la posta de Medrano. Y en la línea de Nogoyá a Paraná se comía en la
posta del ‘Locro’, llamada así porque nunca faltó este gran plato de nuestro
menú criollo. El dueño de esta posta, que era un paisano simpaticón, de
apellido Ferreyra, nos presentaba siempre una mesa muy sencilla pero limpia, y
nos servía a más del locro, alguna otra ‘cosita’, como él decía cuando le
preguntaban si había algo más”.
El
autor da noticia sobre el tipo de viajeros que se podía encontrar en un viaje
en diligencia, por ejemplo: “En las diligencias iban a veces enfermos, que se
lamentaban de aquél bárbaro zarandeo, o mujeres con niños de pecho o más
grandecitos, que se cansaban de aquel encierro y nos brindaban un concierto de
lloriqueos durante todo el viaje. (…) Otras veces, entraba algún ebrio que le
daba por echarlas de gracioso, lanzando cada grosería y palabrotas verdes; que
obligaba a ladear la cara a las pobres mujeres, que les había tocado en suerte
ir en aquella ‘hornada’”.
Seguidamente
pasa a relatar una anécdota, él fue testigo, y se queda corto el lector, que
motivado por las líneas anteriores piensa en un típico borracho de “grosería y
palabrotas verdes”. Se rompe el posible retrato común, imaginable, y Monzón se
embarca en un relato mínimo que destroza cualquier previsión, y lo hace
jugando, buscando las palabras que mejor reflejen esta ventanilla de diligencia
hacia el horror, y acierta, cura con un toque de humor que busca comprender al
sorprendido por el destino en posición adelantada: “He visto una vez a uno de
estos alcoholizados, engullirse un tarro de sardinas y un trozo de salchichón,
con una botella de vino carlón. Cuyas substancias heterogéneas, con el
movimiento de la galera, se convulsionaron y obligaron al causante del aquel
desorden, a lanzarlas por la ventanilla, entre arcadas y otras explosiones del
órgano oculto y expelente, que causaron muchas risas a los presentes. Y
provocaron las iras y amenazas del borracho, que a no haberse vuelto al
silencio y la seriedad que el caso imponía; se hubiera convertido aquella jaula
en un campo de Agramante”. Leo y releo el relato que se inicia con sardina,
salchichón y vino carlón: imposible no sonreír.
Una
última historia sucedida dentro de una diligencia entrerriana, y que Monzón,
cronista de su tiempo, acomoda en una página de su libro: “Don Manuel Grimaux
me cuenta, que siendo muy joven, hizo un viaje a Gualeguay en diligencia,
llevando enfrente a don Juan Jenaro Maciel, que fue vecino y comerciante en
este pueblo. Y que en una de las grandes sacudidas del coche, su cara chocó con
la de aquel, tan bruscamente que, si no le rompió la nariz, se la hizo sangrar
copiosamente; y que este se enfureció y lo amenazó con los puños cerrados,
largándole cuanta injuria registra nuestra jerga criolla”.
Pienso,
¿habrá en la ciudad/río de Gualeguay alguien que recuerde el mal momento del
señor Maciel?, ¿habrá familia? Una historia chiquita en uno de los tantos
viajes que propone Julián Monzón en “Recuerdos del pasado”. Relatos de una vida
de ayer, de hace, sí, muchos años, pero ¿tantos?; cuando uno piensa en las
diferencias con este presente, la sensación es de otro mundo, casi un cuento
fantástico. Incomodidades y días de viaje hacia destinos que hoy se alcanzan en
un par de horas de ruta. Hombres y mujeres sentados frente a frente, con los
riesgos que señala Monzón, pero de frente, digo, ¿daría para practicar el
diálogo? Seguro que sí. Recuerdo en este momento una imagen en mi última visita
a Buenos Aires. Desde Retiro tomé el tren subterráneo hacia Constitución. Eran
casi las 6 de la tarde de un viernes cuando las puertas del moderno y “cómodo”
transporte se abrieron en la estación Diagonal Norte (el nudo donde se cruzan
varias líneas de subte) y una manada de elefantes furiosos avanzó hacia el
interior del vagón ya bastante habitado. Ni hablar del roce de piernas que
señala Monzón de parte de algún vivo; era un aplastamiento mientras, eso sí, se
llegaba rápido a destino, y el traqueteo era soportable, aunque de seguro hay
lesiones varias entre los que entran y los que, como yo, empiezan a hacer
fuerza, a empujar, para poder bajar en la próxima estación.
Todo,
casi todo se relaciona con nuestra memoria, lo sabía Julián Monzón, lo supe en directo,
cuando tuve que dejar de lado el bucólico relato de la chacra gualeya de donde provenía,
y recuperaba, rápidamente, mi memoria urbana, la de sobrevivir en la gran
ciudad y lograba así bajar del subte.
Es
una suerte que realmente hoy vivamos mejor, eso me digo, y pienso en la
contaminación ambiental, la mentira instaurada como práctica cotidiana, la no
solidaridad, la falta de curiosidad en la gente, las injusticias de un mundo
que apunta cada día para un poquito peor. Tengo en claro que para viajes largos
y a los saltos, como creo, a casi todos hoy nos toca sobrellevar, mejor no
comer sardinas y salchichón, para poder dar la cara y explicar en qué se cree,
quién se es, qué patrias internas no negociamos. Puede que alguno lleve puesta
una copa de más, pero hoy es un detalle casi sin importancia en el desarrollo
de la mascarada.
Salud
Julián Monzón, cronista, habitante de la memoria.