Los días tienen un
costado mágico. A veces ese costado deviene sendero que se ilumina para
entornar la puerta del día otro. Toda una mecánica del disimulo dentro del
cotidiano, pero a saber, quien esté atento al paisaje y sus criaturas puede
encontrar el disfrute en una imagen, una historia, una memoria: un universo que
hasta recién se guardaba cercano y silencioso.
Hace unos meses me
presentaron a un relojero, pero enseguida el hombre dejó los relojes y empezó a
tocar un violín. Entré en aquel escenario mágico, y ayer volví al refugio del
relojero y violinista para que me contara su historia. Lo hallado en el relato
de Rafael Lucardi (1935) fue un encadenado de sucesos, si se quiere, mágicos,
maravillosos, y el relato de una pasión.
Era ya de noche cuando
Rafael bajó la persiana, y quedamos solos en el local de pequeñas dimensiones
donde funciona la relojería, en Urquiza y Rosario Tala. Sobre el mostrador
estaba el estuche del violín, abierto. Pregunto por el inicio de su historia en
relación con el instrumento: “Yo repartía leche por la calle en un triciclo,
tendría unos 13 años, voy llegando cerca del restaurante Italia, a media
cuadra, vivía un señor: Lino Rocchi, un conde italiano que había dejado la
Italia de Mussolini, un hombre muy preparado, profesor de violín. Él estaba
practicando. Y me quedó, me impresionó: algo celestial. Después supe que si uno
le da el color, el sabor, el violín es una maravilla”.
Claro que llegar a un
violín en Gualeguay a finales de los ’40, no era fácil, así que Lucardi hizo
uso de su creatividad: “Yo no tenía violín, entonces se me ocurrió fabricarme
uno. Me fui un buen día a la casa de un señor que tocaba el violín en una
orquesta: Julio Bur, trabajaba en el banco de Entre Ríos. No estaba, pero la
mamá me preguntó si quería ver el violín. Le dije que sí. Le pedí una hoja de
diario y me hice un mapa. No me salió bien, le hice una tapita arriba, una
abajo, un palo, maderitas pegadas a los costados, conseguí las cuerdas, y me
hice el arco con pelo de la cola de un caballo, le pegué un tirón a un caballo
de un mateo de plaza San Martín, claro que tampoco tenía parafina. Sonaba una
sola cuerda, no tenía curvatura. Pero me lo hice”.
El destino le guardaba
una sorpresa: “En la parroquia San Antonio había un sacerdote muy fumador (no
recuerda el nombre). Le comento lo que me había pasado con la música del
violín. Él me dio la plata para que yo comprara el violín que tenían en
exhibición en la casa Alpires. En mi casa, además del reparto de leche,
teníamos una venta de almacén, despensa: Nueva Pompeya, se llamaba. El padre
fumaba cigarrillos Saratoga mentolados, y yo le devolví el préstamo en
cigarrillos, no sé si se los sacaba a mi papá o si le dije, la cosa es que le
pagué así”.
Llegó el primer
maestro: “Lino Rocchi me tuvo cuatro meses con teoría y solfeo, la iniciación
en la escuela de música. Sin tocar el violín. No estuve mucho con él, habrá
sido un año. Falleció”.
Rafael Lucardi marchó
a defender, con subordinación y valor, a la patria; le tocó la colimba en
Villaguay: artillería, a caballo, en 1955, hizo un año largo. Terminado el
servicio: “Vuelvo a Gualeguay, agarro el violín y me voy para Buenos Aires. Yo
iba con mi afán de aprender el violín, pero también tenía mis temores. Yo no tenía
título de nada, un año de estudio y de practicar solo. Gracias a Dios había
aprendido bien a solfear”.
En la gran ciudad tuvo
otra suerte de destino: “Un día caminaba por la calle Florida y escucho un
violín. Paro la oreja al lado de un balcón, me recuesto sobre la pared. Me
miraba un señor. Abre la ventana y me dice: ¿Desea algo? Me estoy deleitando,
le digo. Venga, pase, me ofrece. Qué tiempos aquellos. Escalerita, todo mármol,
un muchacho estaba practicando con el violín, un cuadrado de vidrio con tres
violines colgados, así los protegían de la humedad de Buenos Aires. Le dije que
yo amaba esa música y que había venido a la ciudad a estudiar. Le dije que
tenía violín, y me dijo que volviera el lunes. Me quedaba lejos, vivía en el
oeste de la provincia. Fui el lunes y me dice: El miércoles lo espera mi
maestro, maestro de concertistas, Ángel Mangiamarchi. Lo fui a ver, era un
hombre grande, a su casa en la calle Río de Janeiro. Le mostré mi violín. Me
dijo que con eso no iba a poder hacer nada. Me pidió que tocara una nota, pero
qué pasaba, se me había caído el arco y lo había remendado con cinta. Me dio la
dirección del lutier Radamus, en Floresta, para que vaya de parte suya. Tomó el
mío en parte de pago, y pagué por mes, plata no tenía. Estudié con Mangiamarchi
un año y dos meses. Me ponderó mucho el oído, me dijo que era exquisito. Me
mandaba 8 horas diarias de estudio, y de esta manera: 20 minutos de estudio, 40
de descanso, pero no tenía que hacer otra cosa, caminar, una lecturita. Era para
aprender a agarrarlo y para saber dejarlo. Porque por ahí van dos horas y te
gusta cómo va saliendo, pero hay que dejarlo. Así me enseñó este hombre, una
técnica”.
Rafael trabajaba en
una fábrica de enceradoras, operaba una máquina que temblaba y tenía que hacer
fuerza con las manos. Esta actividad no ayudaba: “Cuando el profesor me decía
que aflojara la mano, se me caía el violín. Yo le decía que quería ser
concertista para venir a Gualeguay a dar un concierto a mis hermanos. Me decía
usted ejecute el violín, una parte, después tome un lápiz para escribir una
carta, ya la ejecución no es la misma. Hasta el día de hoy estoy aprendiendo, ya
que estoy todo el día en la relojería”.
En la gran ciudad: “El
trabajo en Buenos Aires era muy duro. Vivía de una hermana en Villa Bosch, a
doce cuadras de la estación. Cuando iba a estudiar, me caminaba de ida y vuelta
de Federico Lacroze a Ángel Gallardo, tres estaciones de subte, para ahorrar la
moneda y poder tomar un café con leche”.
Intentó encontrar otro
trabajo, conocía a Beto Mac Kay, sobrino de quien era ministro de Educación del
gobierno de Frondizi. Encontró la manera de decirle cuál era su sueño y
explicarle su situación, pero la buena disposición del ministro, lo escuchó un
día a la salida de misa, se perdió en las vueltas del engranaje de la política.
Dejó Buenos Aires: “Me vine a Gualeguay en el 58, 59, desilusionado, frío,
muerto. Dejé el violín por 30 años arriba de un ropero. Toqué algunas veces en
casamientos. Pero un buen día, en la iglesia San Antonio, el padre Kemerer, me
dice si había traído el violín. Obedecí. Venía al negocio, y acá empecé a
volver al violín, porque tiene unas posiciones… ¿podés creer que lloraba del
dolor? Pero yo quería, quería otra vez. Era el 88”.
Rafael cuenta que en
el almacén se preguntaba: ¿es esto lo que sé hacer?, siempre le gustó el
trabajo hecho con las manos: “Cuando cerró el almacén de la familia, en el 77,
trabajé para Techint, que estaba haciendo el camino a Ceibas. Después me dio
trabajo Omar Chesini en su relojería. Él me enseñó todo, con el trabajo era un
exquisito y era bastante duro. Me daba el 30 % de todo lo que hacía. Era poco,
feísimo. Un día me dijo: Bueno, gringo, ya estás para volar, volá, y
prácticamente me echó. A través de él entré en un local que está a unas cuadras
de acá y puse relojería, era el 81. En este local estoy desde el 85”.
¿Y cuáles son sus
elecciones musicales?: “La música clásica, pero al no poder tocarla, tuve que
bajar la cresta. Toqué en orquestas de tango, y después en la iglesia. Las
orquestas fueron: Los amigos, Corrientes y Esmeralda, y Valtan. El tango me
empezó a gustar de andarlo, y el tango es bravo, no es un chamamecito, no es
una composición simple. Hay tangos que nunca pude tocar, como Lluvia de
estrellas. Elijo la clásica, elijo a Paganini, impresionante, yo no podía creer
cómo sonaba, y que se pudiera tocar con tanta velocidad”.
Rafael Lucardi es
autor de obras musicales (tocó fragmentos de algunas), entre ellas, de la
canción que todos los 7 de octubre se toca en la fiesta patronal de la virgen
de Pompeya, en Buenos Aires; fue maestro de violín en la escuela de música de
Gualeguay durante 3 años, lo convocó Cary Pico; en la ciudad tocó, acompañando
a Gerardo Delaloye, en la iglesia San Antonio, Biblioteca Popular, Club Social,
Banco Nación; también tocó en eventos sociales; y tocó su violín en Playas,
Ecuador.
Y hoy, Rafael, ¿hasta
dónde llega el violín?: “El violín es para mí un lugar de éxtasis, casi seguro
que cierro los ojos para compenetrarme, es una gran satisfacción. Ha sido mi
compañero, lo disfruto, me traspasa, es un gozo extraordinario porque entiendo
que me encanta a mí, y agrada a los demás, yo lo veo. Toco un poco todos los
días. Cierro el negocio y lo dejo sobre el mostrador. Lo miro. Qué haragán,
Lucardi, no estás tocando. Agarrá dos minutos… cuesta… porque estoy solo, y
siempre solo. Claro que tiene sus frutos si sale una melodía linda. Es
sacrificado, pero me gusta. Le digo a mi señora: un minutito, ya vengo, y voy al
violín; y después de cenar, a veces sí, a veces no, me doy otra vueltita. A la
mañana él me está esperando, abierto. Lo guardo antes de abrir”.
Le pido que se permita
soñar con el concierto que le gustaría dar a los gualeyos. Elije el concierto
de Paganini para violín y orquesta nro. 1. Rafael, hombre de charla amena y
agradable, antes de terminar, me obsequió unos minutos de Paganini. Toda esta
magia sucedió en una relojería de Gualeguay. Eran casi la 10 de la noche cuando
volví al frío de julio.

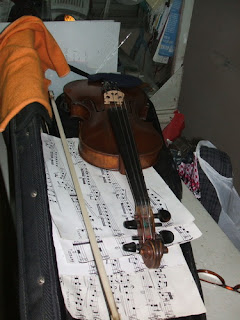

muy linda historia
ResponderEliminar