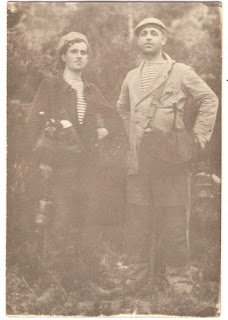Las historias se acomodan en la memoria haciendo ronda, amigable
remolino entre los días. Una persona se construye con pequeñas memorias, y
también el lugar, el barrio, la ciudad, a través de esas pequeñas luces, que
son, en definitiva, las que alumbran el camino de la vida. Es el deseo primero,
la pulsión vital, lograr una memoria con la mayor cantidad de luces: recuerdos
buenos. Creo que todos, al menos entre los primeros impulsos, esperan una buena
cosecha desde la verdura de los momentos. Es necesario resguardar, si se
hicieron bien los deberes y se respetaron los derechos, estos logros positivos,
felices. Porque hay que saber que el ser humano, de perfecto, nada; distintos
niveles de desbarranque o infelicidades cargaremos todos, nosotros como
personas, y nosotros como sociedad. Pretendo contar algunas historias que
tienen que ver con Gualeguay que, debido a su gente, guarda alegrías y
tristezas.
Los encuentros con la poeta Tuky Carboni son una oportunidad de conocer
el pasado de la ciudad y sus habitantes. Su memoria se ve contenida en los
reflejos del presente. Tuky sabe de la importancia fundamental del pasado. El
pasado es la madre.
Desde el ayer, la poeta recuerda una situación de la que fue testigo: “Le
decían Cuarto Litro porque era muy chiquito, Camillión de apellido. Trabajaba
como cobrador de algo. Cuarto Litro buscaba pareja de acuerdo a su tamaño. Yo
tenía una tía que era chiquita; y tenía hermanas altas, igual que yo, chiquita
y mis hermanos altos. Él se había enamorado de mi tía, o por lo menos le había
echado el ojo. Se apersonó frente a mi abuelo, que era un personaje muy serio y
circunspecto, para pedirle la mano de mi tía Virginia. Mi abuelo le dijo que
primero tenía que hablar con ella, y que si ella lo aceptaba, él no tenía
ningún inconveniente. Cuarto Litro quería algo educado, formal y respetuoso. Mi
abuelo le preguntó a Virginia. Mi tía dijo que no tenía nada que ver con el
caballero, que nunca le había hablado más allá de un saludo. Asombrado, mi abuelo
le explicó que le había pedido la mano. Un día, yo estaba junto a mi tía en el
balcón de la casa de mis padres. Llovía bastante. Y pasa Cuarto Litro manejando
una bicicleta. Iba con paraguas y usaba sombrero. Cuando la ve a mi tía, de
educado nomás, soltó el manubrio para saludar con el sombrero. No paró hasta la
cuneta con agua”.
Pienso en este momento como una secuencia posible dentro de una película
de Chaplin, y sí, me digo, Chaplin también anduvo por Gualeguay.
Tuky trae al presente a otro personaje: “Josengo, el torito. Era un
disminuido. Pobre, andaba siempre muy sucio. Hubo dos cines en Gualeguay: el
Variedades y el Mayo. Josengo se recorría las calles repitiendo la información
que le habían dado sobre las películas que estaban en cartelera. Medio
tartamudeando, pero cumplía con su tarea. Y esperaba la monedita. Se daba una
vuelta con las películas de un cine, y después una más con las del otro. Era
bajito y gordito. No sabía leer, le contaban aquello que después repetía. Era
de apellido Muñoz”.
Me pregunto si Josengo habrá sido uno de los retratados por Juancito
Kayayán, el fotógrafo; me pregunto si habrá tenido esa suerte este habitante de
los bordes de la sociedad, este trabajador con una ocupación tan poética como
es andar por los días contando historias.
Después de la risa y la poesía, le pedí a Tuky que me contara de las
otras historias: “Yo tendría 11 años. Año 50, 51. Lo conocíamos como Tatú. Era
un marginal. No conozco su nombre real. No tengo idea si era naturalmente
disminuido, o si era así de tanto beber. En ese momento habrá tenido unos 50 años.
Tatú tenía sus códigos. Si él iba a una casa, y salía a atender una criatura,
él pedía por un mayor: Llámeme el patroncito. En casa salía mi padre o mi
madre. Tatú ahí sí pedía: Señor, por qué no me da un vaso de vino, o una
monedita para comprar vino. No mentía. Él pedía para el vino. Mi padre siempre
le daba. Por casa iba una vez a la semana. Era buena persona, simpático,
respetuoso, y repito, con sus códigos, a los chicos no los abrumaba con su
vicio. No teníamos idea desde dónde venía, dónde vivía. Una vez, unos ‘jóvenes
bien’ se quisieron divertir, y lo convidaron con un vaso de querosén. Tatú
tomaba con desesperación. Cuando se dio cuenta, ya era tarde. El vaso ya estaba
adentro. Siguió la intoxicación y la muerte. Habrá sido en el año 53. Nos dolió
a todos, porque dentro de su marginalidad tenía ciertos valores y códigos que
él respetaba y hacía respetar. En Gualeguay nadie hizo nada. Su muerte quedó
como muerte accidental. Puede que la población haya hecho juicio sobre los
culpables. No sé quiénes fueron. Pero nada hizo la justicia. Como era un
marginal nadie se molestó en hacer una investigación. Se tapó todo. Siempre se
dijo que habían sido ‘niños del centro’. Era un personaje de pueblo, todo el
mundo sabía quién era Tatú, como todo el mundo sabía quién era Catón”.
De tapar se trata muchas veces en las historias: “Como taparon la muerte
de la chica Salatino. Creo que era sobrina del Sapo Salatino, que trabajaba con
su mateo en la plaza. Era un trabajador responsable y muy puntual. Una familia
modesta. Esta chica Salatino vivía con la abuela. No sé si tenía padres. Era
joven, habrá tenido 17, 18 años. Un día le dijo a la abuela: Me voy a una
fiesta. Y nunca volvió. La encontraron atada con alambre a una piedra. Para que
no flotara, porque la tiraron al río. Las barbaridades que le habrán hecho. Se
les murió. Cuando encontraron el cadáver, la policía fue a preguntarle a la
abuela si la nieta había vuelto. Les respondió que no, pero que iba a volver: ‘Porque
ahí tiene ropita colgada en la soga’. Esa respuesta me despertó siempre mucha ternura.
Una expresión de deseo. A los ‘niños bien’ que lo hicieron, ni la cola de la
justicia les pasó”.
 |
| Foto de Adriana González. |
Tuky me sugirió que sobre La Salatino hablara con Adriana González,
profesora de lengua y literatura, que había investigado sobre el caso. Adriana
es autora de un relato de ficción titulado “Las tunas”, el lugar donde ocurrió
el asesinato. Su testimonio presenta diferencias con lo recordado por Tuky,
pero sí coincide en lo central: el silencio, la protección de los asesinos,
como en el caso de Tatú. Cuenta Adriana: “Yo era chica. La historia me la contó
mi mamá a manera de lección. Después pregunté. Ocurrió en los primeros años de
los ’50. El relato que escribí hace centro en las emociones de La Salatino. Yo
nunca confirmé que la hayan encontrado en el río. Según los relatos que obtuve,
la encontraron dentro del chalet, que era un bulín. Los asesinos fueron 4 o 5.
Al parecer, uno era el noviecito, y la entregó. Era una ‘negrita’ de la costa
del río que consiguió novio con plata. Tenía entre 18 y 20 años. Busqué el
parte policial en el diario, pero no lo encontré. Seguro debe estar la noticia
de cuando inculparon al linyera que cuidaba el chalet. Una vez pude entrar en
el lugar, encontré la puerta abierta. Tiene un sótano con una mesa de cemento
en el centro. Calculo que habrá sucedido ahí”.
Del texto de Adriana González señalo: “(…) Los conocía a todos. Chicos
bien. Niños ricos. Que burlaban la buena fe de las niñas y estafaban corazones
acobardados, o acostumbrados a perder. Nunca la soledad y la desesperación le
habían parecido tan enormes, o tan terribles. No servía gritar. Ni llorar. Ni
pelear. El primer cigarrillo le hizo arder el corazón. El segundo la piel
entera del cuerpo. (…) La vida tiene sus vueltas, y muchas veces las verdades
quedan encerradas o disfrazadas, como ahora, en un chalet como el de ‘Las tunas’”.
 |
| Las Tunas. Foto de Adriana González. |
Tuky recordó que al parecer al linyera le dieron dinero para que se
hiciera cargo del delito.
Este tipo de silencio, que es mitad sombra y barro, mitad niebla espesa,
y ante todo, pura injusticia, desborda la copa y cae, certero, sobre los
inocentes que nada más pensaban en cómo afrontar los días.
Pienso en los asesinos de Tatú, en los asesinos de La Salatino. Los
imagino ocupando ya su lugar entre los muertos. Me pregunto por sus vidas
siendo parte del poder que compra la riqueza; me pregunto cómo habrá sido ser
padres, posiblemente de mujeres que en un momento tuvieron la edad de La
Salatino; me pregunto de qué manera, siendo fantasmas, habrán hecho con la
cuestión del “descansa en paz”.
Las distintas versiones que pueden circular sobre historias como la de
Tatú y La Salatino, son propias del boca a boca; queda a salvo el núcleo: la
injusticia, el salvajismo del abusador con el abusado, en estos casos, con los
asesinados. Toda lógica distorsión oral se ve acentuada además por la existencia
del silencio y sus cómplices necesarios.
En bicicleta va el Chaplin gualeyo; sueño que Josengo me cuenta una
película sobre un crimen que no tiene culpables; le invito un vaso de vino a
Tatú, y pido un novio bueno para La Salatino. Todo este paisaje, me digo, fue
Gualeguay.
Cuántas alegrías y tristezas seremos capaces de dar nosotros en el
presente que nace con cada día.